Entre evidencias y razonamientos

Entre evidencias y razonamientos hay un largo camino. Para una rama de la filosofía es crucial saber cómo conocemos. Es decir, lo que implica decir “lo sé” cuando cada uno de nosotros, realmente, conoce algo. En general, se ha escrito muchísimo sobre epistemología y sobre lo importante de esta rama de la filosofía para descubrir qué queremos decir con “conocimiento” y averiguar cómo lo hacemos. En este sentido, teorías del conocimiento hay muchas y muy variadas. Por este motivo no escribiré sobre el estado del arte que existe actualmente sobre este fascinante tema. Más bien, me ocuparé de filosofar sobre qué diantres es el conocimiento, su cierta naturaleza y cómo podemos alcanzarlo.
A grandes rasgos, el conocimiento es información, o sea, una forma dada en un contenido encriptado que nos describe al universo de cosas que existen independientemente de nosotros como observadores, tal cual es. Describir la realidad es explicarla también, en el sentido de expresar no tanto el por qué el universo es como es, sino simplemente el cómo es. De este modo, el conocimiento, la información que obtenemos del universo, será siempre verdadera solo si lo que proferimos o decimos de él, calza o se corresponde (como un espejo) con lo que acaece en el universo que, como observadores, percibimos. En el fondo, “la verdad” no es más que una correspondencia entre cómo describimos el universo y el universo como una entidad existente independientemente de nosotros como sujetos.
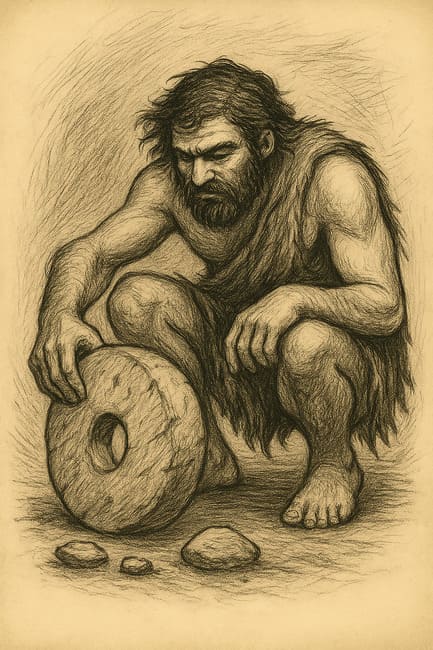
Desde un punto de vista antropológico, el homo sapiens ha almacenado conocimiento de manera constante y lo ha producido exponencialmente a lo largo de su historia. En otras palabras, con el paso de los milenios, el hombre ha sido capaz, por medio del ensayo y error, de profundizar sus descripciones del mundo. O, dicho de otro modo, no solo descubrió que era posible transportar una carga pesada con una piedra con forma esférica, sino que con el paso de los años también profundizó en la física que aquello conllevaba. Pues, como ya advertí, la explicación de un fenómeno dado es la profundización de una descripción de una determinada parcela del universo. Así, a mayores explicaciones, más profunda es nuestra descripción del universo.
Por otra parte, el homo sapiens no solo amplía su conocimiento al explicar con mayor profundidad los fenómenos del universo, descubriendo sus causas y relaciones internas. También ha desarrollado una técnica —un arte, si se quiere— acerca de cómo debe vivirse la experiencia de conocer. Así llegamos a los caminos del conocimiento, o a lo que hoy llamamos el método científico.
El método puede adoptar diversas formas, pero, en general, los caminos más empleados son dos.
El primero se estructura así:
i. observamos un fenómeno del universo;
ii. elaboramos una hipótesis que lo explique;
iii. reproducimos ese fenómeno en un ambiente controlado —ya sea natural o experimental—; y
iv. extraemos conclusiones que confirmen o refuten la hipótesis original.
A este procedimiento se le conoce como método hipotético-deductivo. En otras palabras, inducimos una explicación a partir de la observación y luego deducimos, mediante la réplica o el experimento, si dicha explicación se sostiene frente a la realidad.
El segundo camino, el método inductivo a la mejor explicación, opera de manera similar, aunque se aplica a fenómenos imposibles de reproducir. En este caso:
i. partimos de un hecho pasado que ha dejado solo rastros;
ii. reunimos la mayor cantidad posible de evidencias sobre ese hecho, intentando reconstruirlo con la imaginación; y
iii. proponemos la explicación más plausible a partir de esas huellas.
En suma, si el primer método busca verificar lo que puede repetirse, el segundo intenta comprender lo que solo puede evocarse. Ambos revelan que conocer es, también, una forma de interpretar el universo.
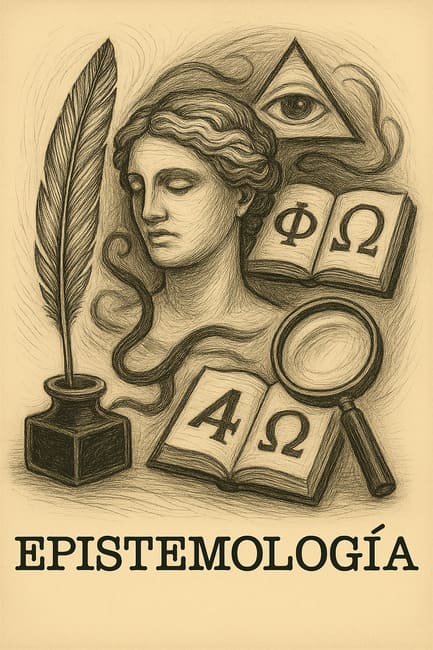
Entre evidencias y razonamientos: la forma de operar
Grosso modo, entre la evidencia y los razonamientos debe haber correspondencia. Así, siempre generamos mayor conocimiento a medida que más inducimos explicaciones que puedan ser contrastables a la evidencia o bien que se generen a partir del mayor número de evidencia disponible para recrear un hecho ya dado. Pues, con la sola deducción no generamos conocimiento, sino que simplemente lo repetimos. Por lo tanto, la cierta naturaleza del conocimiento es siempre ambigua, ya que se basa en conclusiones que no se siguen de las premisas, pero que, con suma probabilidad, explican con alto grado de certeza un determinado fenómeno. De ahí la falibilidad del conocimiento, y su constante actualización. Hoy por hoy, la mejor forma de generar conocimiento es verificar o falsear teorías que describen cómo es el universo observable.
La filosofía es crucial para generar buenas teorías, pues la especulación lógica y plausible viene dada por el hecho de filosofar. O sea, pensar sobre el cómo se da o se dio algo. De ahí que grandes científicos como Einstein o Darwin, por ejemplo, hayan sido también filósofos naturales capaces de hacer formulaciones especulativas asombrosas con respecto a cómo funciona realmente el universo. Así que, como consejo, cada vez que digas “lo sé”, piénsalo dos veces antes de afirmarlo.